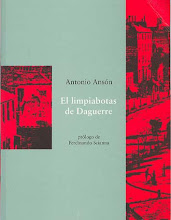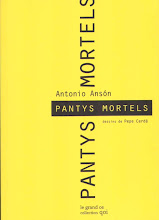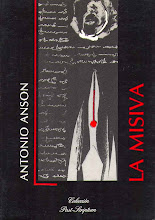Cada fotografía comprende un antes y un después. Al antes pertenecen todos los retratos, con su mirada, el adentro del mirar, que termina en ensimismamiento. La convicción se traduce en asombro, y desapego altivo, hasta la réplica incluso de quien, dejándose fotografiar, contesta y desenvuelve su inexistencia inmediata y segura. Ni para la muerte ni para la fotografía hay solución. Por el dolor de la imagen se escapa un soplo vital: por eso en cada retrato nos hundimos un poco más en el fango de nuestras esperanzas truncadas con el atrevimiento bobalicón de los inmortales.

En el después se acumulan los objetos. Las cosas tienen un carácter de prueba inútil, que no hace sino desdibujar y confundir con su verborrea gráfica. Nos aferramos a las fotografías, a los objetos, un tanto cándidos, con la inocencia rotunda y cristalina de los desahuciados. En ambos casos —con las imágenes y las cosas—, nos enfrentamos a baratijas sin las cuales vivir en la memoria penitente resultaría insoportable. Y para terminar de creer del todo necesitamos confirmar su ausencia con los ojos. El cuerpo yacente confirma siempre una paz grata, por cuanto tiene de definitiva: entonces concluye la inquietud de la verdad y empieza el dolor.
Foto. Juan Manuel Castro Prieto, Mota de polvo, Lucam (2008)