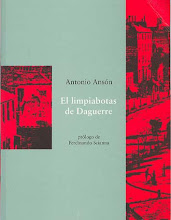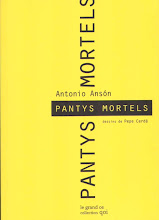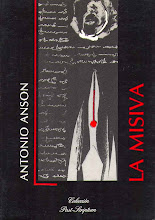Se ha dicho que quien descubre un libro descubre un hombre. El hombre que vamos a descubrir está dentro de los pensamientos, de las emociones, de los miedos que se han hecho palabras, si quien escribe los ha sabido convertir en palabras y quien lee los sabe reconocer.
El primer encuentro con Antonio Ansón tuvo lugar en un libro con el que me había topado en Valencia, Novelas como álbumes, ensayo que, desde un conocimiento extraordinario de los dos lenguajes, indaga en las complejas y ricas relaciones que desde hace más de un siglo y medio mantienen la literatura y la fotografía. Una intuición y una pasión comunes.
Rara vez, sin embargo, la vida ofrece la oportunidad de encontrar al hombre que habías descubierto leyendo un libro suyo.
La casualidad, suponiendo que en casos como éste se pueda hablar de casualidad, hizo que nos viéramos en Huesca. Allí comenzó una conversación original, -él tan silencioso, yo tan verborreico- que reveló nuestro común sentir más allá de razonamientos intelectuales para adentrarse en asonancias de sensibilidad y de visión de la vida. Tras este encuentro se me brindó la oportunidad de conocer un poco el trabajo de Ansón poeta, confirmando la sensación de encontrarme ante un hombre al que la experiencia del dolor había desarrollado un intenso y trágico sentimiento de la vida, ese sentimiento que impide usar las palabras como simple juego intelectual o decorativo. La confirmación de lo dicho la tengo hoy con este libro del que me cabe el inmerecido privilegio de hablar.
Rara vez, sin embargo, la vida ofrece la oportunidad de encontrar al hombre que habías descubierto leyendo un libro suyo.
La casualidad, suponiendo que en casos como éste se pueda hablar de casualidad, hizo que nos viéramos en Huesca. Allí comenzó una conversación original, -él tan silencioso, yo tan verborreico- que reveló nuestro común sentir más allá de razonamientos intelectuales para adentrarse en asonancias de sensibilidad y de visión de la vida. Tras este encuentro se me brindó la oportunidad de conocer un poco el trabajo de Ansón poeta, confirmando la sensación de encontrarme ante un hombre al que la experiencia del dolor había desarrollado un intenso y trágico sentimiento de la vida, ese sentimiento que impide usar las palabras como simple juego intelectual o decorativo. La confirmación de lo dicho la tengo hoy con este libro del que me cabe el inmerecido privilegio de hablar.

Cuando leo la prosa de muchos críticos de fotografía termino pensando, casi siempre a decir verdad, lo mismo que Borges escribió de los críticos de poesía: que le parecían discursos de astrónomos que no habían levantado nunca los ojos para mirar las estrellas. Hay, en efecto, en la fotografía, quizás en cada fotografía, tal desgarradora entrega de humanidad, de vida, de muerte sobre todo, que no consigo comprender cómo se puede, a propósito de esas imágenes, estar interesado en otra cosa, hablar de otra cosa.
Leía recientemente un texto en el que Joan Fontcuberta se preguntaba, a propósito de los grandiosos y terribles retratos de Virxilio Vieitez, que siendo evidente el puesto de honor que le corresponde en un museo de historia o de antropología, queda por resolver el problema de qué lugar otorgarle en una historia de la fotografía entendida como arte. Pocas veces, a mi entender, he oído plantear una cuestión más insustancial.
Perdonad esta pequeña desviación polémica: la cosa me ha venido a la cabeza respecto del formidable arranque de este Limpiabotas de Daguerre de Ansón: la fotografía no existe, hay los retratos.
Una frase que ya nos da el tono de todo el libro, un tono eminentemente literario, aforístico.
La meditación filosófica, la cultura visual y literaria se nutren de autobiografía y doliente experiencia vital para transformarse en capacidad de ver y comprender la naturaleza profunda de las imágenes fotográficas. Ansón, de hecho, no se deja nunca distraer por la superficie formal de la imagen y tampoco olvida el aspecto fundamental del que nos hablan las fotografías: el tiempo, la vida que ya no existe y de la que son rastro y depósito. Y no, precisamente, porque nos la restituyan. Del tiempo, de la vida, en un tormentoso presente, las fotografías, porque además sólo ellas pueden hacerlo, nos devuelven únicamente la ausencia.
Leía recientemente un texto en el que Joan Fontcuberta se preguntaba, a propósito de los grandiosos y terribles retratos de Virxilio Vieitez, que siendo evidente el puesto de honor que le corresponde en un museo de historia o de antropología, queda por resolver el problema de qué lugar otorgarle en una historia de la fotografía entendida como arte. Pocas veces, a mi entender, he oído plantear una cuestión más insustancial.
Perdonad esta pequeña desviación polémica: la cosa me ha venido a la cabeza respecto del formidable arranque de este Limpiabotas de Daguerre de Ansón: la fotografía no existe, hay los retratos.
Una frase que ya nos da el tono de todo el libro, un tono eminentemente literario, aforístico.
La meditación filosófica, la cultura visual y literaria se nutren de autobiografía y doliente experiencia vital para transformarse en capacidad de ver y comprender la naturaleza profunda de las imágenes fotográficas. Ansón, de hecho, no se deja nunca distraer por la superficie formal de la imagen y tampoco olvida el aspecto fundamental del que nos hablan las fotografías: el tiempo, la vida que ya no existe y de la que son rastro y depósito. Y no, precisamente, porque nos la restituyan. Del tiempo, de la vida, en un tormentoso presente, las fotografías, porque además sólo ellas pueden hacerlo, nos devuelven únicamente la ausencia.
En este sentido Ansón dice que la fotografía no existe, hay los retratos. Todas las fotografías son retratos.
En el capítulo en el que habla de unos zapatos: Nada, nos cuenta, representa con mayor nitidez y desasosiego la ausencia inconmensurable que unos zapatos sin dueño. … Unos zapatos vacíos son un hueco inalienable. Un abismo de ausencia en el que se puede caer.
La antigua instantánea de una pequeña ciudad, más que contarnos aquello que hoy ha cambiado, nos cuenta sobre todo los domingos felices perdidos.
Casi contrariamente a Barthes, para el que la fotografía sólo dice “ça a été”, Ansón nos recuerda que la muerte no hace otra cosa que confirmar lo que ya sospechábamos: “así no era”. Los muchos aspectos de la fotografía que Ansón afronta en este libro singular y chispeante se nos ofrecen como una sugerente y profunda revelación. Mérito, ciertamente, de una cualidad de su escritura. Pero sobre todo sentimos que el crítico astrónomo ha levantado los ojos y junto a él nos hace mirar las estrellas.
En el capítulo en el que habla de unos zapatos: Nada, nos cuenta, representa con mayor nitidez y desasosiego la ausencia inconmensurable que unos zapatos sin dueño. … Unos zapatos vacíos son un hueco inalienable. Un abismo de ausencia en el que se puede caer.
La antigua instantánea de una pequeña ciudad, más que contarnos aquello que hoy ha cambiado, nos cuenta sobre todo los domingos felices perdidos.
Casi contrariamente a Barthes, para el que la fotografía sólo dice “ça a été”, Ansón nos recuerda que la muerte no hace otra cosa que confirmar lo que ya sospechábamos: “así no era”. Los muchos aspectos de la fotografía que Ansón afronta en este libro singular y chispeante se nos ofrecen como una sugerente y profunda revelación. Mérito, ciertamente, de una cualidad de su escritura. Pero sobre todo sentimos que el crítico astrónomo ha levantado los ojos y junto a él nos hace mirar las estrellas.
Traducción del italiano. Carmen Solsona